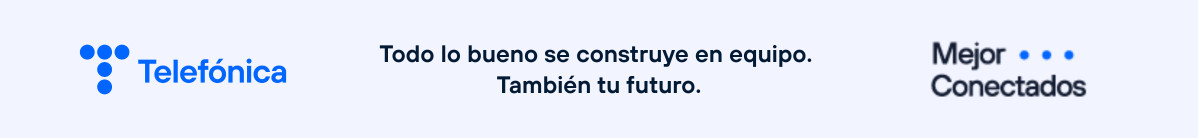Eduardo González
En pleno siglo XVII, cuando Europa era un inmenso tablero de ajedrez en el que los grandes príncipes jugueteaban a su antojo con el discurso confesional para defender sus patrimonios dinásticos, un artista barroco, políglota, adinerado y buen vividor, supo aprovechar su don de gentes, sus pinceles y su enorme reputación para entrar en las principales cortes del continente como embajador y como espía. Se llamaba Peter Paul Rubens.
Rubens nació en Alemania simplemente porque su padre se había visto obligado a huir de Flandes a causa de un desliz de alcoba con la prìncesa Ana de Sajonia, esposa del gran estatúder y líder holandés Guillermo de Orange. Convertido al catolicismo tras su regreso a la patria paterna, el joven Peter Paul alternó durante su infancia la vida en la corte como paje de la condesa de Ligne-Arenberg con las primeras lecciones de pintura en los talleres de Amberes. De ambas experiencias aprendió a desarrollar sus dos grandes actividades futuras: cortesano y pintor, uno de los mejores de todos los tiempos.
El gran sueño de todo pintor de la época era trasladarse a Italia, y Rubens lo hizo en 1600. Tres años después, su amigo y protector el duque de Mantua le encargó su primera misión diplomática en Valladolid, en la corte de Felipe III y del poderoso valido Duque de Lerma, a quien agasajó con el retrato ecuestre actualmente conservado en el Museo del Prado.
Tras unos años en Italia, Rubens regresó a Amberes, donde trabó fuerte amistad con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y soberana de los Países Bajos conjuntamente con el archiduque Alberto de Austria. Tras el fallecimiento de éste, que coincidió con el final de la Tregua de los Doce Años en los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia empezó a encomendar misiones diplomáticas y políticas a Rubens, aprovechando su extraordinaria fama como pintor y su perfecto dominio de los idiomas castellano, francés, italiano, holandés y latín.
Fue tal su dedicación en estas labores, que la soberana le asignó en 1623 un sueldo fijo por sus servicios al Estado. Y fue tal la influencia que llegó a alcanzar en las cortes reales, que la reina madre de Francia, la muy católica e hispanófila María de Médicis, se refugió en la propia residencia del pintor en Amberes cuando huyó, en 1622, de las garras del hombre fuerte del Reino, el cardenal Richelieu.
Sus constantes viajes a la corte de Madrid (que había recuperado la capitalidad en 1606), además de aportarle numerosos encargos artísticos, le permitieron entablar una fuerte amistad con Felipe IV, un gran amarte del arte a quien sirvió fielmente como pintor, como espía y como diplomático.
Por esas fechas, uno de sus contactos (concretamente, un embajador de Dinamarca en los Países Bajos rebeldes) le puso al corriente del interés del rey de Inglaterra, Carlos I, por iniciar negociaciones de paz con la Monarquía Hispánica. El pintor se lo dio a conocer a Isabel Clara Eugenia en Bruselas y ésta se lo hizo saber a su sobrino Felipe IV. El resultado fue un nuevo traslado a Madrid para ponerse al servicio del monarca, para quien encabezó una misión diplomática a Londres. En la capital inglesa, Rubens espió para Felipe IV y pintó para Carlos I, otro gran apasionado de la pintura, hasta que finalmente fue armado caballero por los dos reyes, el inglés y el español.
El culmen de la carrera política del pintor se produjo con su nombramiento para el cargo de secretario del Consejo de Flandes por parte de Felipe IV, que desempeñó de forma vitalicia y transmitió a su hijo tras su fallecimiento, ocurrida en 1640 en Amberes.