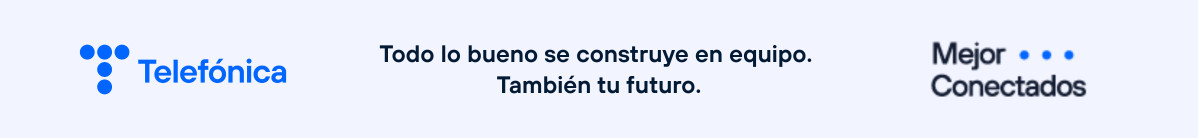Alberto Rubio
Ser diplomático extranjero en España, y más concretamente en Madrid, no siempre fue sinónimo de privilegios. Hasta 1854, al menos en lo que respecta a recibir sepultura, los no católicos corrían el serio riesgo de que sus restos fueran dejados a la intemperie. La inmunidad diplomática no cubría esta circunstancia.
El caso del secretario del embajador Lord Digby, enviado por el rey Jacobo I a Madrid en 1662, es posiblemente el más sangrante. Mr. Hole, ése era su nombre, falleció al llegar en barco a Santander y sus restos fueron arrojados al mar en una caja, ya que le fue negado el entierro “en sagrado”. Lo peor no obstante estaba por llegar, según describe John Somers, ya que “los pescadores, temiendo que mientras el cadáver de un hereje estuviese en el agua no tendrían pesca, lo sacaron y el cuerpo de nuestro hermano y compatriota fue abandonado en el campo para pasto de las aves de rapiña”.
En contrapunto a la tétrica descripción de Somers, hubo otros casos de mejor suerte para los finados. Como el de Mr. Washington, un paje del Príncipe de Gales que fue enterrado al pie de una higuera en el jardín de la Embajada británica en 1623, o el de un enviado de Cromwell en 1650, tal como recoge Carlos Saguar en su ensayo “El Cementerio Británico de Madrid”.
Eso sí, ninguno de los dos casos anteriores estuvo exento de negociaciones ya que por entonces, y no sólo en España, los devotos de una religión distinta a la del país no tenían permitido el culto ni cualquier otra demostración pública de fe, así que tampoco el entierro.
También es cierto que en aquella España los propios nacionales tenían problemas para ser enterrados: hasta 1833 hubo más poblaciones españolas sin cementerio que con él. Pero eso era lo de menos para Inglaterra, cuyos embajadores recordaban constantemente que la inexistencia de un camposanto para no católicos contravenía lo acordado en los tratados de paz de 1667 y 1713.
No fue fácil, pero en 1851 la Reina Isabel II por fin concedió a Inglaterra licencia para construir la necrópolis que reclamaba, como relata Carlos Saguar en su ensayo “El Cementerio Británico de Madrid”. Su primer morador fue “Arturo”, un joven del que poco más se sabe y que yace bajo una losa donde está esculpida la espada Excalibur.
Desde entonces, este pequeño camposanto, en el madrileño barrio de Carabanchel, acoge las tumbas de una veintena de diplomáticos de distintas nacionalidades y de algunos familiares de éstos.
En concreto, según el exhaustivo recuento de su conservador, David J. Butler, yacen bajo sus losas seis británicos, tres holandeses, tres suecos, dos checos, dos búlgaros, un noruego, un ruso, un polaco, un yugoslavo, una rumana y un suizo. Entre ellos están los británicos Arthur Yencken y Charles Caldwell y el embajador ruso, el Barón Theodore de Budberg (ver The Diplomat).
Con cierto humor negro, en 1846, el hispanista inglés Richard Ford escribió en su libro “Cosas de España”: “procura, amable lector protestante, no morirte en España, como no sea en Cádiz o en Málaga, donde, si quieres ser enterrado cristianamente, hay acomodo para los herejes”. Afortunadamente, ya no es así.