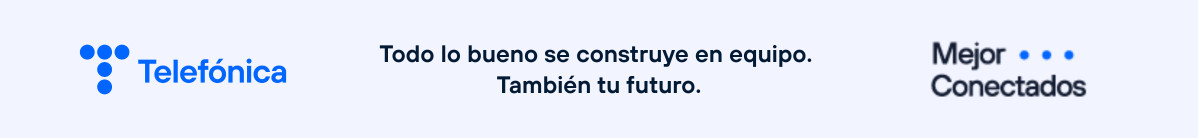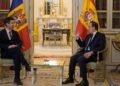Pedro González
Periodista
Se han cumplido tres años de la caótica retirada de Estados Unidos y de sus aliados, entre ellos España, de Afganistán. Estaba previsto que la evacuación de las últimas tropas se produjera el 31 de agosto de aquel 2021, pero el avance de los rebeldes talibanes, sin encontrar apenas resistencia por parte del Ejército afgano del presidente Ashraf Ghani, precipitó los acontecimientos.
El mundo fue testigo asombrado no sólo de que las poderosas fuerzas norteamericanas fueran incapaces de organizar aquella retirada con un mínimo de orden y planificación, sino también de la desesperada desbandada de miles de afganos pugnando por encaramarse al último avión en sacarles del infierno que suponían, con toda lógica, en que se convertiría el país, una vez instalados de nuevo los talibanes en el poder.
Una escena dramática y trágica al mismo tiempo, que de inmediato trajo a la memoria el despegue del último helicóptero americano de Saigón, cuando los milicianos del Vietcong habían tomado ya de hecho el poder en todo Vietnam del Sur.
Más de veinte años de actividad militar de Estados Unidos en el inhóspito Afganistán convirtieron aquella guerra en el conflicto bélico más largo librado por las tropas americanas en toda su historia.
Mientras estuvieron, una buena parte del país recuperó bastantes jirones de los perdidos derechos, especialmente las mujeres, que pudieron volver a las aulas, trabajar en oficinas y abrir incluso sus propios negocios, esencialmente relacionados con la belleza y la moda femenina.
Donald Trump, entonces presidente, respaldó el acuerdo firmado en 2020 en Doha entre los talibanes y los representantes del Gobierno de Ghani. Acuerdo por el que los fundamentalistas afganos se comprometían a respetar los derechos humanos y las conquistas sociales alcanzadas por las mujeres.
Sustituido Trump por Joe Biden en la Casa Blanca, le tocó a este implementar su desarrollo, cuyo punto decisivo era la retirada total de las tropas extranjeras en un plazo que no debería sobrepasar el último día de 2021.
Tres años después, al Gobierno de los talibanes de Kabul no lo reconoce prácticamente ningún Estado. Todo lo que firmaron lo han convertido en papel mojado, de manera que la interpretación más rigurosa y radical del islam se ha enseñoreado del país.
El sufrimiento de las mujeres es si cabe aún más brutal, tanto más cuanto que habían saboreado durante algunos años lo que es la libertad de salir de casa, de hablar con vecinos y amigos, de volver a la escuela e incluso a la universidad y ocupar puestos de trabajo, de ganarse el sustento, suyo y de sus hijos, e incluso colmando las carencias económicas de maridos incapacitados para trabajar y mantenerlas a ellas y a su familia.
Ahora han vuelto a la situación anterior de seres invisibles, encarcelados en esas prisiones asfixiantes denominadas burkas, su vestimenta obligatoria. No pueden estudiar, formarse ni trabajar, ni aún en situación de la miseria absoluta que propicia tener un marido incapacitado. No pueden salir de su casa si no es acompañada por un varón de la familia, y han vuelto a verse señaladas como seres inferiores que no tienen derecho a hablar siquiera salvo que se les pregunte expresamente.
Han vuelto, pues, las amenazas, las detenciones, las torturas y las flagelaciones públicas. También las ejecuciones capitales y las mutilaciones, que afectan mayoritariamente a hombres, a los que se considera transgresores de los dictados del islam. Por supuesto, como todo régimen totalitario, el de los talibanes impide la actividad de las organizaciones humanitarias, testigos siempre incómodos para los que saben la injusticia y maldad de sus propios actos.
El país, que cuenta con 41 millones de habitantes, tiene al menos a 24 millones en situación de absoluta miseria, según Naciones Unidas. Antes de que el nuevo régimen talibán cerrara sus fronteras, lograron marcharse más de 120.000 personas, casi todas ellas susceptibles de haber sido ajusticiadas por el régimen por haber colaborado con las fuerzas extranjeras, ya fuera como traductores e intérpretes o bien como personal de servicio doméstico. El 90% de tales refugiados vive como puede en Pakistán e Irán. El resto se reparte entre Europa y América del Norte principalmente. En España intentan rehacer su vida 3.721 personas, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados Afganos.
La efeméride de aquella retirada caótica apenas ha tenido eco internacional, y desde luego casi ninguno entre las organizaciones supuestamente feministas en el mundo occidental, las mismas que vociferan y se expresan con rabia incontenible cuando reclaman derechos, ya obtenidos y consolidados afortunadamente, y anatematizan heteropatriarcados felizmente fenecidos hace ya varios decenios.
Para la izquierda caviar y la extrema izquierda, Afganistán, como ejemplo extremo, y otros de similar tendencia no parecen existir o simplemente han caído en un ominoso olvido, quizá porque pone demasiado en evidencia lo que muchas representantes del movimiento “woke” han convertido en un fructífero negocio y oficina de colocación, receptora de pingües subvenciones.