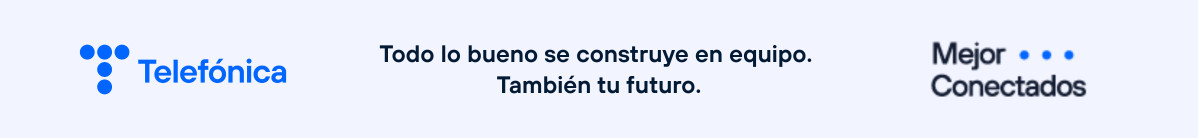Eduardo González
Felipe IV, un Rey bien conocido, entre otros motivos, por sus frecuentes infidelidades, amoríos e hijos ilegítimos, se escandalizó en 1650 por la vida libertina que llevaban en Madrid el embajador del Imperio Otomano y su séquito “de mal vivir”.
El bajá de El Cairo Hamete Aga Mustafarac llegó a Valencia en agosto de 1649 en calidad de embajador del Sultán del Imperio Otomano. El 15 de septiembre entró en Madrid, donde fue recibido ese mismo día por Felipe IV en el Alcázar (actual Palacio Real). “Entró el embajador haciendo tres inclinaciones profundas cruzadas las manos en el pecho, tocando con la derecha el suelo, el turbante y la boca cerca de la tarima (y) se inclinó tanto que besó la grada”, relataba el historiador contemporáneo Antonio de León Pinelo.
El embajador fue posteriormente instalado en las casas de Don Rodrigo de Herrera, cerca de la calle de Alcalá y en una calle que, por ese motivo, fue conocida durante mucho tiempo como la “del Turco” (actual Marqués de Cubas y conocida, sobre todo, por el asesinato del general Juan Prim en 1870). En esta casa fue acomodado en “diez piezas con tres doseles y bastante grandeza”.
Según pudo recoger el ilustre y veterano historiador Manuel Espadas Burgos en el Archivo Histórico Nacional, concretamente en un documento de junio de 1650 del libro de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte del Consejo de Castilla, el Rey Habsburgo se mostró particularmente escandalizado no sólo por una “inoportuna” visita a las monjas de las Comendadoras de la Orden de Calatrava (dada la condición de “infiel” del embajador), sino, sobre todo, por la vida licenciosa a que se entregaron el bajá y los miembros de su séquito con las prostitutas de Madrid.
El motivo del escándalo no fue la prostitución en sí misma -aparte del libertinaje del propio Felipe IV, Madrid reunía en la época a alrededor de 30.000 prostitutas y cerca de 800 mancebías-, sino el hecho de que fueran unos musulmanes los que mantuvieran relaciones con mujeres cristianas. Para la mentalidad de la época, en palabras del historiador, se trataba más de “un pecado contra la fe que contra la honestidad”.
Un texto del propio Felipe IV, recogido por Espadas Burgos, es bien significativo, ya que en él se recordaba que, a principios de 1650, había ordenado a los alcaldes de Casa y Corte que “estuviesen con sumo cuidado de rondar la calle y casa del embajador turco por la noticia con que me hallaba de los excesos y pecados que en ella se cometían procedidos de la libertad y desenvoltura del comercio con los moros de algunas mujeres cristianas que en ella tenían entrada”. Asimismo, el monarca había pedido que a la primera mujer “que se viniese a las manos, de las que causaban el escándalo”, se le aplicase “severa demostración azotándola públicamente”.
“El descuido que en esto se ha tenido ha sido de manera que ha dado licencia a multiplicarse con la tolerancia los excesos que pudieran haberse remediado al principio con el escarmiento de un castigo”, proseguía el Rey, que ordenaba, por ello, que se mantuviera la vigilancia en la casa del embajador y que “cualquier mujer que entrase en ella se prenda y se haga demostración rigurosa que pide tan enorme maldad”.
Posteriormente, el Rey dio otra vuelta de tuerca a sus órdenes e incluyó en sus instrucciones al cuerpo diplomático de otros países que, por su condición de “infieles” o de “herejes”, eran más proclives a pecar. Concretamente, el monarca ordenó el cierre de una casa de la calle de Alcalá y el traslado a “otra parte” de un lugar conocido como las Tabernillas de Parla, “adonde todas las noches se juntan quince o dieciséis mujeres y gran cantidad de hombres de las casas de este embajador turco, de los de Inglaterra y otras de mal vivir (sic) y se cometen graves excesos y escándalos y ofensas a Dios”.