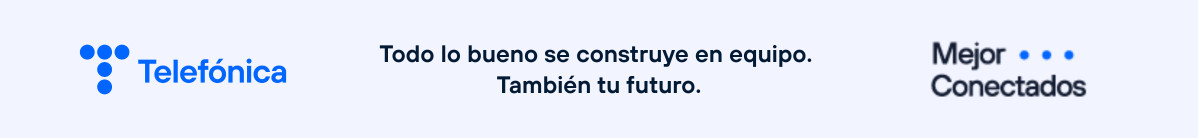Alberto Rubio
Entre Isfahán, en Irán, y Valladolid, en España, hay 6.388 kilómetros por la ruta más corta y el trayecto se puede hacer en 66 horas por carretera. Pero el primer embajador persa que llegó a la Corte española, en agosto de 1601, tuvo que recorrer más de 9.000 kilómetros, en un viaje en el que invirtió más de dos años, antes de presentarse ante el rey Felipe III.
¿Por qué motivo dos reinos tan distantes, que nunca antes habían tenido contacto directo, decidieron establecer relaciones diplomáticas? Más aún, si se tiene en cuenta que España era el baluarte del catolicismo y Persia había abrazado el chiísmo musulmán como su seña de identidad frente a árabes y turcos.
La respuesta estaba a mitad de camino: el Imperio Otomano. Felipe III confiaba en que Sah Abbas el Grande distrajera los esfuerzos bélicos de la Sublime Puerta, en un momento en el que España luchaba en demasiados frentes y necesitaba un Mediterráneo en paz además de reflotar las exangües arcas reales.
Sah Abbas también esperaba que esa alianza, en la que quería incluir a los principales imperios europeos, le ayudase a vencer a su gran enemigo, que en el pasado había arrebatado a Persia extensiones importantes de su territorio como Karabaj, Kurdistán, Azerbayán, Ganja, Luristán y algunas partes de Georgia.
Había además, por ambas partes, intereses comerciales. Para España era muy importante que Sah Abbas ejerciera, frente a los otomanos, como muro protector de las posesiones portuguesas en Asia. Y Persia deseaba seguir beneficiándose del comercio con los europeos.
No era la primera vez que España ponía sus ojos en Persia como aliado frente a los turcos. El emperador Carlos V ya trató de establecer relaciones diplomáticas con Sah Ismail, y el Rey Felipe II quiso enviar una misión a la corte de Sah Tahmasb, como recoge el doctor Nazanin Mehrad en su libro “Relaciones diplomáticas entre la Persia safávida y la España de Felipe III”.
Hosein Ali Beg, un alto cargo de los quizilbash –que habían ayudado a afianzar la dinastía safávida en el poder-, fue el dignatario designado por Sah Abbas el Grande para llevar su mensaje al Rey Católico. No obstante, su misión fue poco fructífera: no consiguió que el monarca español abriera un nuevo frente contra el Imperio Otomano. Tras pasar menos de un año en Valladolid y con mucho menos séquito del que comenzó el viaje (tres de sus secretarios se convirtieron al catolicismo y se quedaron en España) regresó a Isfahán.
La oportunidad se perdió, a pesar de que Felipe III envió a Persia en 1602 una delegación de religiosos y en 1603 a Luis Pereira de Lacerda. Sin embargo, la constatación de que el rey español no tenía intención de entrar en guerra con el Imperio Otomano cerró definitivamente una relación tan efímera como extraordinaria en el siglo XVII.