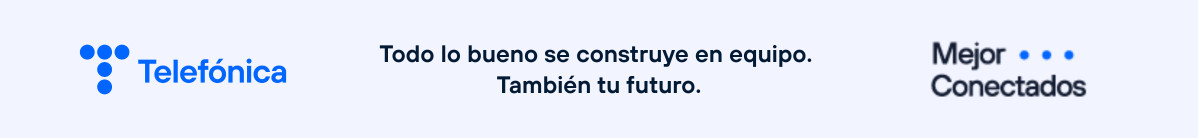Melitón Cardona
Ex embajador de España
Políticos provincianos malsines de pocas luces suelen apelar a la pretendida «soberanía» de sus instituciones autonómicas para justificar sus aspiraciones separatistas, ignorando la tan sabia como sintética máxima de Carl Schmitt según la cual «soberano es el que decide sobre el estado de excepción» (Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet).
La soberanía es un concepto básico en la teoría del Estado: cúspide y remate de un edificio complicado, su origen no es secular sino teológico, porque su esencia radica en no reconocer ni tener superior («superiorem non recongnoscere nec habere», en la fórmula clásica de Bodino), un atributo absoluto antaño únicamente atribuible a Dios del que la Iglesia hizo bandera en el medioevo en su pugna con el Imperio.
Lo que los políticos catalanes del todo a cien no entienden es que no basta con no reconocer superior, sino que es indispensable no tenerlo, porque la soberanía sólo puede hacerse efectiva si un sustrato social común mayoritario de la población de un territorio la avala con su reconocimiento, algo que no sucede en la actual sociedad catalana plural, por lo que las pretensiones que no se basan en esa premisa son meros brindis al sol de gentes de poca solvencia intelectual empeñadas en un viaje a ninguna parte que sólo la sorprendente pasividad del Estado español posibilita. Insisto: si la soberanía únicamente consistiera en no reconocer superior, habría multitud de «soberanos», pero el caso es que no se trata únicamente de «no reconocer superior» sino de «no tenerlo».
La actitud de sucesivos gobiernos de España ante el falso problema catalán resulta verdaderamente incomprensible por cuanto renuncia a la fórmula contundente que el concepto de Carl Schmitt explicita y que, en nuestro caso, consiste en abstenerse de decretar ese estado de excepción que desactiva esos retos aventureros que se permiten cuestionar la soberanía del Estado. De ahí, precisamente, vienen todos esos males que la fórmula del politólogo alemán evitaría, aunque, desde luego, ni siquiera sería preciso recurrir a fórmulas tan drásticas para ello: bastaría con introducir en la Ley orgánica del régimen electoral general una norma similar al «Sperregrensen» noruego o a la fórmula alemana similar para acabar con la pesadilla: 4 por ciento para acceder a representación parlamentaria y se acabaría la broma siniestra en virtud de la cual una serie de partidos que en el conjunto de la Nación cuentan, entre todos, con menos del 9 por ciento de soporte electoral se permiten hipotecar el destino del 91 por ciento restante. Sentado lo anterior, se plantea el tema de qué puede impedir a una amplísima mayoría ceder al chantaje permanente de un ínfima minoría y lo cierto es que no resulta fácil entender esa pusilanimidad de los gobiernos de España ante un problema que tiene una solución tan sencilla como jurídicamente factible.
Ningún Estado puede tolerar que se cuestione su existencia como tal por una fracción minoritaria de un grupo de la clase política de una parte del territorio sobre el que, además, el derecho internacional le reconoce la plena soberanía y todas las competencias que de ella derivan; además y sobre todo, porque nadie está legitimado para cuestionar un legado histórico multisecular.
© Todos los derechos reservados